
La Tecl@ Eñe Revista Digital de Cultura y Política
Ideas,cultura y otras historias.
Publicación fundada en el 2001
Editor/Director: Conrado Yasenza
Entre Cristina y el Pepe Mujica, Homero Simpson

Existe una diferenciación radical entre los conceptos consumo y consumismo. Ni José Mujica, ni Zygmunt Bauman, ni Pier Paolo Pasolini, ni Baudrillard, ni los procesos políticos de Bolivia y Ecuador, ni el papa se oponen al consumo, si esto implica que los humanos puedan acceder a los bienes que necesitan y acceder a gustos tales como los que proveen la cultura, el entretenimiento, el descanso, los viajes u otras fuentes de placer o bienestar. Es a otra cosa a la que apuntan, y advertir la diferencia puede contribuir no poco a una “sintonía fina” de fondo, si puede aceparse la expresión.
Por Daniel Freidemberg*
(para La Tecl@ Eñe)
Atenas, julio de 2012. Con el poeta griego Kostas Vrachnos y con Martín Lafforgue, agregado cultural de la embajada argentina en ese entonces, en una mesa de la zona de bares y restaurantes, llena de gente dedicada a beber, comer y comprar. ¿Y la crisis? Había visto en televisión las grandes manifestaciones en la plaza Syntagma y la represión de la policía, y me había enterado de la ola de despidos, de los suicidios generados por la desesperación y de las sucesivas concesiones a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al FMI en busca de salvatajes que profundizan la crisis, pero no era ese el panorama que tenía ante mis ojos. “Es que Grecia viene de estar muy bien”, me responden. Que no espere encontrar, me dicen, la desolación que pudimos ver en la Argentina de 2001-2002, con oscuros ejércitos de cartoneros revisando bolsas de basura al anochecer y cuadras enteras de persianas bajadas, aunque cada vez más jóvenes griegos estén volviendo a elegir la emigración, como a principios del siglo XX, y los motivos están ahí a la vista: la fiebre de consumo que atrapó a Grecia desde su entrada en la Unión Europea. Tiene algo de absurdo el relato: productos de otros países, sobre todo Alemania, que empiezan a entrar masivamente, junto con créditos muy accesibles para comprar esos productos, y una población que, ganada por el síndrome del nuevo rico, hace del consumo sin límites una pasión, en un país que, sin embargo, no establece las condiciones para producir las mercancías que sus conciudadanos consumen, hasta que el globo explota, los griegos se despiertan con la noticia de que están debiendo toneladas de euros que no tienen y hay que empezar los ajustes, para pagar.
El ejemplo argentino y el modo en que los argentinos superamos la crisis estuvo en la mente de una parte de la nueva izquierda griega, pero también el nombre de Argentina le sirvió al bloque de la derecha (incluidos los socialistas) para abortar una salida como la nuestra. La fiebre consumista y los delirios ideológicos según los cuales la población encuentra en el consumismo un diploma de ascenso social están ínsitamente soldados. El consumismo es, entre otras muchas cosas, productor de ideologías, o de mentalidades, si no queremos ser tan terminantes, pero siempre alguna carga ideológica hay implícita en una mentalidad. Si la opción era, tal como la presentó la derecha, “Argentina o Alemania”, para la mentalidad consumista no había nada que pensar: si podía verse hermanados, UE mediante, con la patria de Hegel y el Tercer Reich, la sola idea de parecerse a un remoto país del Tercer Mundo sonaba intolerable para el griego promedio, aunque cualquier porteño, santafesino o mendocino que caminara un poco por Atenas advertiría que su gente tiene mucho más en común con nosotros que con los alemanes. Votaron ajuste, entonces, y desde entonces siguen ajustándose.
Barcelona, febrero de 2013. En la casa de Jordi Virallonga, poeta y profesor de literatura. En la Universidad, este año, no les pagaron el aguinaldo, me cuenta, y me cuenta de las actividades culturales que debió suspender y del bajón en que los sume la crisis. Al igual que en Atenas, sin embargo, la crisis no se ve en la calle, le digo, y mi amigo, autor de un vigoroso poema sobre la rebelión de “los indignados”, me confirma que las protestas empiezan a perder impulso en un país que perdió la tradición de la protesta, y lo que queda entonces es lo mismo de siempre, pero peor. Militante contra el régimen franquista en sus años de estudiante, a Jordi le enfurece ver tanta pasividad en las víctimas del sistema, y le abruma la falta de perspectivas que resulta de esa impotencia o resignación. Pero, cuando le digo “nosotros pudimos”, no lo alcanza a entender o no consigue creerlo. La experiencia argentina no resulta aceptable porque ni en su cabeza ni en la de muchos otros españoles, incluso de izquierda –y sobre todo de izquierda−, cabe la idea de que alguna fuerza política merezca alguna confianza, y mucho menos un gobierno. No se avizora, por lo tanto, por ningún lado, opción alguna. No hay cómo pensarla, entre otras cosas porque tantos años de confort y consumo anquilosaron las capacidades de imaginar posibilidades políticas y modos de acción conjunta en las mayorías europeas, como si no pudieran superar la resaca de una larga borrachera. Las noticias que llegan, ocho meses después lo confirman: más despidos, quita de servicios, la salud pública ya no atiende a indocumentados, gente que pierde sus casas, y sin otra perspectiva en el horizonte que la aun no concretada renuncia del conservador de Mariano Rajoy, no por su política económica sino por maniobras de fraude fiscal y sobresueldos en negro. ¿Y las protestas? Algunas hay, pero ya sin la fuerza de hace un par de años. “Homero Simpson” es el término que se le ocurre a Eduardo Blaustein para explicarlo. Blaustein, que, desde su exilio, mantiene contacto con amigos de allá, me lo comenta durante una conversación: “La sensación que yo tengo, habiendo vivido en Barcelona, es que el alto consumo los convirtió a todos en Homero Simpson. Por supuesto, con sectores de la cultura sofisticados y otras particularidades. Pero las sociedades de alto consumo son pancistas, se metieron para adentro, ahora se les viene todo abajo y salen diciendo ‘uy, ¿qué pasó acá?’.”

Puerto de Buenos Aires, septiembre de 2013. “No estoy en contra el consumo” dijo la presidenta argentina, al inaugurar con su par uruguayo el catamarán Francisco I de la empresa Buquebús. Se refería al discurso que, durante la participación de ambos en la 68º Asamblea de las Naciones Unidas, pronunció José Mujica: quienes pudimos ver y escuchar por Youtube esa prolongada e inusual pieza oratoria, más atenta a grandes cuestiones filosóficas que a la actualidad puntual, difícilmente hayamos podido no sorprendernos con la fatigada insistencia con que alertó al planeta entero acerca de la catástrofe en que se está precipitando: “Parecería que hemos nacido sólo para consumir y consumir”, decía Mujica con ese tono
y entrecortado del que no ignora que no hay peores sordos que los que no quieren oír. “Si la humanidad aspirase a vivir como un norteamericano medio serían necesarios tres planetas.” “Yo no di ningún discurso contra el consumo”, se preocupó en puntualizar Cristina, dirigiéndose al presidente de Uruguay. “No estoy en contra del consumo, nadie me lo creería además, sería muy mentirosa. Además, Pepe, el consumo mueve la economía, y nosotros necesitamos que la gente consuma porque si consume es porque tienen trabajo, tienen un buen salario, porque pueden dedicarlo al esparcimiento”, y como previendo alguna objeción, explicó que los argentinos que cruzan el Río de la Plata no van a trabajar sino a pasar sus vacaciones: “El ocio también es una parte de la vida, todo esto ayuda que el país pueda duplicar su PBI.” Importa para el caso que, quizá en un exceso de didactismo, la Presidenta haya agregado después que “no hay que tenerles temor a la palabra negocio, comercio, dinero, acumulación, capital”, quizá innecesariamente, porque quién puede dudar de que su gobierno está muy lejos de tener miedo alguno a esas palabras, pero dichas así, sin más consideraciones, pueden llevar a conclusiones que no se condicen mucho con algunos hechos de su gobierno y con el famoso “relato” al que recurre para sostenerse: hay contradicciones, cálculos de situación, cuestiones estratégicas o tácticas, que, si no son explicitadas en toda su complejidad, confunden, y algunas de las consecuencias de esa confusión las está pagando su gobierno.
Por supuesto que no le faltan razones a Cristina Fernández para defender el empuje con el que los gobiernos kirchneristas decidieron jugarse al consumo. Pablo Acosta, del Centro de Estudios Políticos, escribió en una página de La Cámpora, acerca de la Asignación Universal por Hijo, que “desde el punto de vista económico incentiva al consumo, ya que el sujeto que percibe la AUH tiene propensión marginal a consumir cercano a uno, es decir que el total del ingreso que percibe lo consume. Al aumentar el consumo el sector empresarial tendría que aumentar sus producciones de bienes y servicios para ofrecer, para ello necesitaría contratar a más personas que trabajen, que luego, con el salario que perciben lo vuelven a consumir, (círculo virtuoso de la economía, -consumo-inversión-trabajo-consumo-).” Esa es, en grandes líneas, la dinámica virtuosa, según el léxico presidencial, resultante de un principio insoslayable en el que se sostienen las gestiones kirchneristas: la apuesta al mercado interno. Cristina ha dicho muchas veces que no se explican solamente por razones de justicia social o de disminución de la desigualdad medidas como la AUH, los subsidios al transporte y a los principales servicios domiciliarios o la extensión de las jubilaciones, o las políticas para combatir el desempleo o para que los salarios y las jubilaciones crezcan por encima del costo de la vida. Políticas de crecimiento que dieron resultados: ya que, para consumir, alguien tiene que producir, ese dinero para el consumo tiene que llegar a la mayor cantidad de argentinos posible.
¿Es a eso a lo que se opone la exhortación humanista de José Mujica? Si uno se fija en las medidas de su gobierno, nada hay que permita suponerlo, y más bien se puede verificar lo contrario, hasta en la decisión de autorizar a la pastera Botnia una mayor producción de pasta de celulosa.
Nueva York, septiembre de 2013. “Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado”, dijo el presidente Mujica en su discurso ante la 68ª Asamblea. “Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad”. Y después, “El hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre las financieras y el tedio rutinario de las oficinas, a veces atemperadas con aire acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y la libertad, siempre sueña con concluir las cuentas. Hasta que un día el corazón se para y adiós”. De cómo elegimos los humanos vivir se trata, y de cuál será el sentido de las vidas que elijamos, en qué clase de mundo. No es de ninguna manera nueva la expresión de esa inquietud por parte de Mujica, por otra parte. En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Santiago de Chile, en enero, había advertido que “para que la economía crezca hay que aumentar la demanda, y para aumentar la demanda hay que multiplicar la presión propagandística en todos los terrenos: todo ser humano debe ser un gigantesco comprador, alguien capaz de contraer cuentas indeterminadas”, y agregado que “donde todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿nuestros muchachos serán más felices? Y, ¿qué es la felicidad? No tengo respuestas muy claras, pero no puede estar muy lejano a la libertad”. No es precisamente libertad lo que tiene el ser humano dedicado a conseguir dinero para consumir, según el pensamiento de Mujica: “El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre, y a la vida”, había señalado en la cumbre Río+20, en junio de 2012. “No venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general. Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida. […] Pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo es el motor de esto. Porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese híper consumo es el que está agrediendo al planeta.”
Mutación antropológica. ¿Se entiende entonces que a lo que el presidente de Uruguay se refiere es a un estado de la sociedad, a una cultura o una suerte de sentido común? ¿Que, encarada así, la palabra “consumo” alude a los modos en que las subjetividades se relacionan con la sociedad, con el mundo y consigo mismas? Y, aunque es prácticamente el único Jefe de Estado que le da tanto lugar en sus discursos, lejos de ser un descubrimiento suyo, esta preocupación tiene una larga y nutrida historia. Es ya a fines de los 60 que se empieza a hablar de “sociedad de consumo”, o, para dar una fecha, exactamente en 1970 Jean Baudrillard publica un libro que se titula precisamente así, Sociedad de consumo, si bien ya, desde bastante antes Pier Paolo Pasolini venía insistiendo con su obsesión sobre la devastadora instauración de una “mutación antropológica” por la cual los viejos valores conservadores eran reemplazados, como instrumento del dominio capitalista, por “el consumismo” y la aplanación cultural resultante de “las nuevas tolerancias”: una unificación social que volvía de hecho imposible toda pretensión de enfrentar el orden social por parte de sujetos arrojados al vértigo de las satisfacciones individuales.
De hecho, advertía Pasolini, unos cuantos años antes de que surgiera la teoría del “fin de las ideologías”, estábamos ante una nueva ideología que venía a sustituir las existentes: “La aparente permisividad de nuestra sociedad de consumo es una falsedad. Hay una ideología real e inconsciente que unifica a todos, y que es la ideología del consumo... El consumismo es lo que considero el verdadero y nuevo fascismo. Ahora que puedo hacer una comparación, me he dado cuenta de una cosa que escandalizará a los demás, y que me hubiera escandalizado a mí mismo hace diez años. Que la pobreza no es el peor de los males y ni siquiera la explotación. Es decir, el gran mal del hombre no estriba en la pobreza y la explotación, sino en la pérdida de singularidad humana bajo el imperio del consumismo. Bajo el fascismo se podía ir a la cárcel. Pero hoy, hasta eso es estéril. El fascismo basaba su poder en la iglesia y el ejército, que no son nada comparados con la televisión”.
En la conclusión de El sistema de los objetos, a su vez, Baudrillard planteaba en 1968 que “hay que plantear claramente desde el comienzo que el consumo es un modo activo de relacionarse (no sólo con los objetos, sino con la comunidad y con el mundo), un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro sistema cultural”. A partir de esa idea, un par de años después, La sociedad de consumo llama la atención acerca de la creación de una nueva mitología en la que los objetos se han desvinculado del significado que les da su función para formar parte de un universo donde son símbolos de prestigio. Se habla entonces de una nueva “pararreligión”, con su propia liturgia, que otorga al consumo un carácter milagroso, suponiendo que quien acumula objetos fetiches alcanzará la felicidad, que sin embargo nunca ha de llegar, porque la sociedad de consumo necesita instalar en los individuos una insatisfacción crónica, e imponiendo la absurda idea de que, al adquirir un producto idéntico al que compran millones de consumidores, el sujeto del consumo accede a la exclusividad: no conseguirá ser una persona única si no se completa a sí mismo con la posesión de ciertos productos.
Entre consumo y consumismo. Más recientemente, por su parte, en Vida de consumo (2007), Zygmunt Bauman marca una diferencia radical entre “consumo” y “consumismo”. Este, el consumismo, supondría una sociedad conformada por individuos cuya capacidad de querer o desear ha sido enajenada –ya no les pertenece− para convertirse en la principal fuerza que pone en movimiento a esa misma sociedad, que ahora es una sociedad de consumidores, ya no de productores. No hay duda, para Bauman, que el consumo –de alimentos, por ejemplo, o de abrigo, o de medicinas− es indispensable para la vida, pero otra cosa es el consumismo entendido como un sistema de relaciones que distorsiona todos los parámetros de esa misma vida, incluyendo la percepción que tenemos de los espacios y los tiempos, el valor que damos a los objetos y las actividades, las transformaciones que se operan en cualquier subjetividad que pasa a sostenerse en las esperanzas que el propio consumismo induce y que no puede satisfacer porque no le conviene, además de la reconfiguración, a partir de estos patrones, de los vínculos entre los seres humanos, ya que consumir es invertir en la propia pertenencia a la sociedad, y, convertido el ser humano mismo en objeto de consumo, a esa nueva situación se adaptan los hábitos, las pasiones, las relaciones sociales, afectivas o laborales, las medidas de valor.
Bien podemos suponer, sin embargo, aunque más no sea por precaución, que tanto Bauman como Pasolini o Baudrillard exageraron, que detrás de sus diagnósticos late una vocación apocalíptica o algo así. Podemos, probablemente, matizar esos cuadros de situación, aunque sea como ejercicio intelectual, pero lo que no podremos negar, si no renunciamos a mantener abiertos los ojos, es que algo de todo eso hay (o más bien mucho), a la manera de una evidencia no muy difícil de certificar apenas nos ponemos a considerar en serio las cosas. Al fin y al cabo, es Francisco I, tan citado últimamente por tantos, incluida Cristina Fernández, quien una y otra vez viene llamando a “afrontar la vanidad cotidiana, el veneno del vacío que se insinúa en nuestras sociedades basadas en el provecho y en el tener, que ilusionan a los jóvenes con el consumismo ”. No está nada lejos, por otra parte, de esa inquietud, el concepto de “vivir bien” o “buen convivir” (Sumak Kawsay en quechua, Suma Qamaña, en aymara) que han adoptado las constituciones de Bolivia y Ecuador: no vivir ni mejor ni peor que el vecino o el conciudadano, sino vivir bien, sin desvivirse por obtener más, en una sociedad buena para todos en suficiente armonía, en explícita oposición al “vivir mejor” del Primer Mundo basado en el crecimiento continuo y el consumismo.
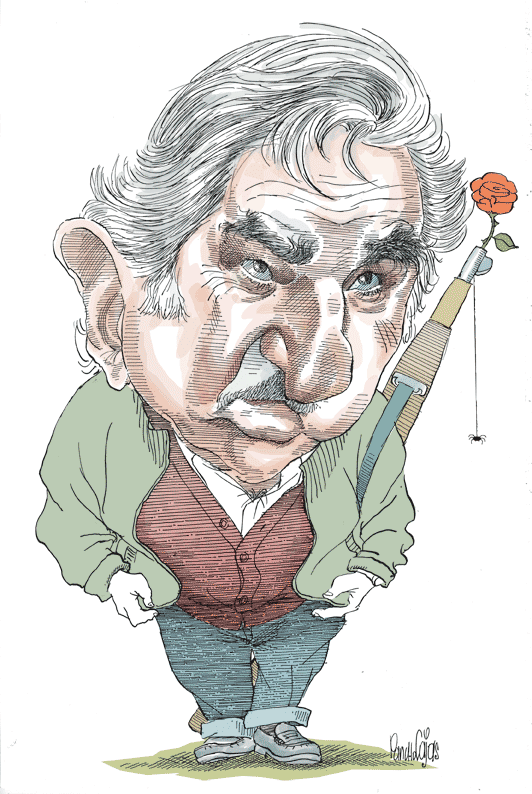
Argentina, durante los años K. Ni Mujica ni Bauman ni los procesos políticos de Bolivia y Ecuador ni el papa se oponen al consumo, si esto implica que los humanos puedan acceder a los bienes que necesitan y darse gustos tales como los que proveen la cultura, el entretenimiento, el descanso, los viajes u otras fuentes de placer o bienestar. Es a otra cosa a la que apuntan, y advertir la diferencia puede contribuir no poco a una “sintonía fina” de fondo, si puede aceparse la expresión. ¿No la perciben Cristina y su equipo? Todo estaría indicando, a juzgar por sus expresiones públicas, que no, lo que no deja de ser preocupante, porque subyace una incompatibilidad profunda, quizá antagónica, entre algunos aspectos del proyecto político kirchnerista (su apuesta a la politización, a la movilización y a la solidaridad, por ejemplo) y la mentalidad consumista. Como pasa con la adicción a las drogas, al alcohol, o a determinados hábitos o modos de vida, el adicto al consumo va a enfurecerse si algo viene a demostrar que lo suyo es enajenación y que puede haber algo mejor que una vida enajenada. No tal vez en los casos en que el adicto es consciente de serlo y se reconoce como alguien que padece, pero cuando, como ocurre con el consumismo, en la adicción el adicto encuentra una razón de ser, una reafirmación y hasta algún tipo de pasión que le hace más sostenible la vida, no espere una buena reacción quien le proponga una perspectiva distinta.
No hay lesiones más intolerables que las que afectan al amor propio y no hay amor propio más sensible que el del adicto al consumo, porque depositó su vida entera en esa cuenta. Cuando a un enfermo de consumismo, entonces, le vienen con consignas como “la patria es el otro”, cómo no va a recibirlas con desdén o fastidio, y cómo no va entonces a levantarse en pie de guerra, listo a salir cacerola en ristre, cuando la insustancialidad radical de su vida consumista queda puesta al desnudo por el retorno de la pasión política a la vida cotidiana y, con ella, la alegría de compartir fraternalmente las calles, de vivir la fiesta de lo compartido y de sentir que se trabaja en común por una vida mejor para todos, esos “otros” que el individualismo consumista necesita ineludiblemente quitar de su pensamiento, salvo que sea en condición de amenaza a evitar o someter, de problema a extirpar o de cómplice. La sola posibilidad de que le produzca algún escozor la aspiración a algo diferente de lo que puede encontrar en el shopping, en el free shop, en el tour o en el gym, o de alguna forma de contacto con el abismal vacío que la afanosa ficción del consumismo oculta, es motivo suficiente para salir a reclamar la muerte o el escarnio de quienes interrumpen un orden tan nítido y previsible, en donde cada cosa está en su lugar, y, antes que cualquier otra, la autoestima, tan asociada a esa otra palabra tan meneada para tantas cosas: “seguridad”.

País de Homeros Simpson. ¿Qué hay en común entre un cacerolero de 2001 y 2002 y uno de once años después? Aquellos, ya sabemos, contribuyeron a voltear el modelo neoliberal, obligaron a los grandes bancos a blindar sus puertas, crearon mercados comunitarios, se entusiasmaron con las asambleas barriales y se mezclaron con los piqueteros y los obreros de empresas recuperadas. O así pareció, o así fue que apareció en ese momento, en medio de la formidable mezcolanza de un país en estado de turbulencia de fondo, pero, si el “que se vayan todos” aludía a los políticos, difícilmente pueda decirse que fueran una considerable proporción los que involucraban en ese reclamo a los dueños del poder económico, y, por extensión, a los modos de vida que durante los años del neoliberalismo menemdelarruista se hicieron carne y razón de ser en vastos sectores de la población, ya desde bastante antes, por otra parte, arrojados a la despolitización y la práctica del “deme dos” por ese gran programador de almas que fue el nada casualmente llamado “Proceso de reorganización nacional”. Entrevistado en aquellos agitados días, Alejandro Kaufman
interponía una sensata desconfianza a las visiones idealizadoras, haciendo notar que, en tanto el movimiento antiglobalizador como otros que se sucedieron en el mundo fueron “cuestionadores del consumismo o de la forma capitalista de existencia”, en la Argentina, a principios de 2002, se daba todo lo contrario: es gente “que protesta porque no se les proporcionó la garantía de que iba a continuar este sistema de consumismo. Si acá se logró la globalización con una integración al consumismo, la dialéctica globalización–antiglobalización es una dialéctica que nos es distante aunque ejerza efectos sobre nosotros.” Ahí, en la ideología consumista, estaría el principal elemento que comparten el “que se vayan todos” de hace algo más de una década y el “muera la yegua” de estos años.
No parece que el kirchnerismo haya advertido esa persistencia, y las consecuencias las está padeciendo. Junto con el consumo que, por muy buenas razones, alentaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, también alentaron el consumismo, y éste sólo pudo responder de la única manera en que puede. Esperar agradecimiento de un consumista es desconocer que para esa mentalidad todo lo que alguien tiene lo tiene porque lo merece, como una suerte de condición natural o un don del Cielo, y, en tanto consumista no tiene otra que reclamar más y más. ¿Estoy proponiendo, entonces, de parte de este gobierno, una batalla contra el consumismo? Ni se me ocurre: que no ignore la cuestión ya es bastante, si es que este gobierno no limita sus pretensiones al crecimiento del producto bruto interno, el pago de la deuda y el superávit fiscal.
¿Queremos un país de Homeros Simpson? La necesaria apuesta al consumo convertida en una especie de fe indiscriminada que impide diferenciar entre consumo y consumismo centellea, intermitente, en los discursos oficiales de la dirigencia K, como si no quisieran ver el cartelito “problemas” cuando tímidamente se enciende. En vez de renunciar al consumo, lo que se está proponiendo aquí es, por el contrario, establecer la indispensable diferencia entre consumo y consumismo, y visualizar la amenaza que este último representa para algunos de los objetivos fundamentales del proyecto en marcha, como una cuestión siempre lista para ser considerada y debatida: que no haya sido objeto de atención hasta ahora es uno de los varios déficits que vienen acumulándose, como consecuencia, precisamente, de la nueva situación, hace diez años inimaginable, a la que nos condujeron las políticas implementadas desde 2003. O, en todo caso, que la cuestión no se dé por resuelta con la fórmula “estamos a favor del consumo”: que se la deje abierta.
*Poeta. Crítico Cultural.



